 Como sabemos, nuestra actual cultura religiosa es producto del Contacto; este hecho provocó en todo el continente americano, el fenómeno de fusión de dos pensamientos religiosos: el nativo y el europeo, dando como resultado la religiosidad sincrética que todavía hoy día subsiste. Nuestra religiosidad sincrética izalqueña, está muy ligada a la guatemalteca, no sólo por tener un origen étnico en común, la cultura maya, sino también debido al intercambio comercial y social de los pobladores de los ahora países independientes.
Como sabemos, nuestra actual cultura religiosa es producto del Contacto; este hecho provocó en todo el continente americano, el fenómeno de fusión de dos pensamientos religiosos: el nativo y el europeo, dando como resultado la religiosidad sincrética que todavía hoy día subsiste. Nuestra religiosidad sincrética izalqueña, está muy ligada a la guatemalteca, no sólo por tener un origen étnico en común, la cultura maya, sino también debido al intercambio comercial y social de los pobladores de los ahora países independientes.
Uno de los pueblos ubicados hacia el Sur del Lago Atitlán, conocido como tzutujiles, zotoniles o tz'utujiles -esta última, de acuerdo con la forma ortográfica acorde con las reglas de escritura aprobadas por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala-, que significa “los de la flor del maíz”, fueron de los más significativos en cuanto a sus creencias religiosas y debido a eso, los conquistadores pusieron mucho énfasis en ellos con la idea de “conquistar sus almas”. Los historiadores apuntan que entre sus rituales se incluían el ayuno, la abstinencia sexual, sacrificios, confesiones, beber y bailar. En las fiestas religiosas, sus ídolos eran vestidos con las mejores prendas y con la joyería más fina que conseguían. En ocasiones, estas figuras eran cargadas en procesiones desde las cuevas hasta los templos, aunque al parecer, después se quedaron permanentemente en ellos.
El traslado de sus ídolos, era muy solemne; los Sacerdotes los llevaban hasta su lugar de destino, “adornando su camino con alfombras de pino, flores y plumas”. Este dato, para muchos es muy importante, ya que se cree, es aquí donde nace la idea de las primeras alfombras en América Latina. A mediados del siglo XVI, los indígenas tlaxcaltecas, en el Sur de México, tenían tradiciones religiosas similares. Testimonios indígenas, señalan que los Señores y Sacerdotes de la teocracia utilizaban alfombras de flores, pino y plumas de aves preciosas como el quetzal, la guacamaya y el colibrí.
Esto, obviamente fue muy enriquecido con la llegada de los españoles, quienes por su parte introdujeron su arte traído de las Islas Canarias y enseñado a los "naturales" por los misioneros en su mayoría de la Orden Franciscana; el resultado de esto es, pues, la Alfombras que observamos en nuestros días.
 El incienso por su parte, era utilizado únicamente en los templos, bajo los ídolos, haciendo que estos se ahumaran y adquirieran un tono negro, color que para los mayas, tenía una cierta cualidad mágica, significando muerte, violencia o sacrificio.
El incienso por su parte, era utilizado únicamente en los templos, bajo los ídolos, haciendo que estos se ahumaran y adquirieran un tono negro, color que para los mayas, tenía una cierta cualidad mágica, significando muerte, violencia o sacrificio.
Pero, para interés nuestro, se ha documentado que los tz'utujiles crearon un personaje basado en las historias tradicionales cristianas y en la existencia de un Sacerdote que invocaba la lluvia. Recrearon así, a la figura de Jesús y le pusieron como nombre MaNawal JesuKrista’. Para ellos, este personaje tenía poderes de dioses y era un “extranjero” quien era muy querido; era tratado como que si hubiera sido criado allí, nos dice la historia. Rápidamente, fue concebido como “El Escogido” y pensaban que había llegado a la región para unir al pueblo y así pelear contra sus enemigos.
 Agregamos que además, era considerado un héroe mártir de la libertad. Su historia, como dicen los estudiosos, es una transición moderna de la estructura mitológica de guerra que tenían los mayas. Con el tiempo, la historia de MaNawal JesuKrista’ fue evolucionando y las ideas católicas se fueron mezclando, creando así más tradiciones y personajes como Maximon. Pero bueno, el interés nuestro por dar a conocer este personaje y su procedencia, estriba nada más y nada menos, en que en torno a él, nace la idea, ahora tradición, de utilizar las flores de corozo y coyol que hoy perfuman la Semana Santa, tanto de Guatemala como de El Salvador.
Agregamos que además, era considerado un héroe mártir de la libertad. Su historia, como dicen los estudiosos, es una transición moderna de la estructura mitológica de guerra que tenían los mayas. Con el tiempo, la historia de MaNawal JesuKrista’ fue evolucionando y las ideas católicas se fueron mezclando, creando así más tradiciones y personajes como Maximon. Pero bueno, el interés nuestro por dar a conocer este personaje y su procedencia, estriba nada más y nada menos, en que en torno a él, nace la idea, ahora tradición, de utilizar las flores de corozo y coyol que hoy perfuman la Semana Santa, tanto de Guatemala como de El Salvador.
Narran los historiadores, que dentro de las historias Tz'utujiles, sobresale una donde se asegura que MaNawal JesuKrista’, estaba huyendo de unos enemigos. Después de haber caminado toda la noche, se encontraba en medio del bosque desesperado y cansado; se detuvo en un “punto sagrado”, donde había un árbol de palma de corozo. MaNawal JesuKrista’ le habló al árbol diciéndole: “árbol de corozo, flores de corozo: estoy perdido, estoy cansado; he venido a descansar a tus ramas, a tus brazos; el enemigo está tras de mí, pronto me alcanzarán, pronto me capturarán y me matarán, ya me llegará mi tiempo. Corozo, flores, háganme un favor...
proporciónenme un lugar para descansar entre sus ramas, abrásenme un tiempo entre sus brazos, dulce agua, quita la sed de mi boca, quita el polvo de mi cara y de mis pies”.
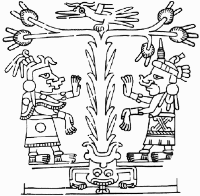 Entonces, el árbol de corozo le habló a MaNawal JesuKrista’ diciéndole: “¿Quién te matará mientras yo sea tu trono? Descansa en mis ramas, descansa en mis brazos, deja que el enemigo no te vea mientras yo pueda darte una sagrada protección”. Ante esto, narra la historia que MaNawal JesuKrista’ le respondió:
“De ahora en adelante, tú vas a ser “la flor más sagrada de las costumbres de mi gente”. Tu blanqueza, será una señal de pureza, tu dulce olor será un recuerdo de mi paso por acá”. Entonces MaNawal JesuKrista’ se subió al árbol de palma de corozo, se sentó entre sus ramas y descansó. Pero otros historiadores, apuntan que MaNawal fue sacrificado en dicha palmera, ya que sus perseguidores lo capturaron, matándolo en el lugar.
Entonces, el árbol de corozo le habló a MaNawal JesuKrista’ diciéndole: “¿Quién te matará mientras yo sea tu trono? Descansa en mis ramas, descansa en mis brazos, deja que el enemigo no te vea mientras yo pueda darte una sagrada protección”. Ante esto, narra la historia que MaNawal JesuKrista’ le respondió:
“De ahora en adelante, tú vas a ser “la flor más sagrada de las costumbres de mi gente”. Tu blanqueza, será una señal de pureza, tu dulce olor será un recuerdo de mi paso por acá”. Entonces MaNawal JesuKrista’ se subió al árbol de palma de corozo, se sentó entre sus ramas y descansó. Pero otros historiadores, apuntan que MaNawal fue sacrificado en dicha palmera, ya que sus perseguidores lo capturaron, matándolo en el lugar.
Debido a este último dato, es que se ha llegado a teorizar que efectivamente, esa es la correcta interpretación que los izalqueños debemos dar a la Centenaria Procesión de los Cristos, donde la Comunidad Indígena, representado a sus Cofradías respectivas, nos muestran las imágenes ¿de Cristo? Sacrificadas en Cruces foliares, adornadas nada más ni nada menos, que con flores de coyol y corozo. Teorización digna de tomarse a consideración. Cuentan que a partir de estos sucesos, los tz'utujiles hicieron de la palma de corozo, uno de sus elementos religiosos más importantes; mezclaron las tradiciones católicas influenciados por sus historias y sus costumbres; las Velaciones, Alfombras y Procesiones, adquirieron varias características folclóricas en toda Guatemala y consecuentemente en nuestro país, pero más marcadamente en la zona occidental, lógicamente debido a la proximidad territorial con esa tribu.
 En cuanto al corozo en sí, la planta proviene de la familia de las Palmaceas. Por lo tanto, es pariente del coco y del famoso coyol. La diferencia más acentuada en términos físicos, es que cuenta con un tallo bastante grueso, mayor que uno de coco, y no produce frutos tan notorios como éste último. Las flores salen de los enormes capullos o pacayas que cuelgan de su tronco espinoso, que puede llegar a medir hasta 25 metros de alto, por lo que subirse a él para cortarlas resulta ser muy difícil.
En cuanto al corozo en sí, la planta proviene de la familia de las Palmaceas. Por lo tanto, es pariente del coco y del famoso coyol. La diferencia más acentuada en términos físicos, es que cuenta con un tallo bastante grueso, mayor que uno de coco, y no produce frutos tan notorios como éste último. Las flores salen de los enormes capullos o pacayas que cuelgan de su tronco espinoso, que puede llegar a medir hasta 25 metros de alto, por lo que subirse a él para cortarlas resulta ser muy difícil.
Realmente, esta palmera no necesita mucho espacio para crecer en medio de otros árboles y en las fincas de la costa Sur de Guatemala y El Salvador. Por su altura y la frescura que sus largas hojas verdes brindan, sirven de sombra a los animales y para recarga hídrica de los ingenios. Dato interesante: es una planta dominante que aunque sea cortada vuelve a retoñar, por lo que si ya no se quiere, hay que usar pesticidas al limpiar el área.
El corozo empezó a ser utilizado por los fabricantes de altares para conmemorar la Pasión de Jesucristo en la época colonial y para fabricar Huertos, adornar Andas Procesionales y Alfombras, gracias a la cultura t`zutujil como hemos citado. Por su parte, la Acrocomia aculeata –nombre científico del coyol-, es una palmera de la misma familia del corozo; tal y como sabemos, cumple con el mismo rol en nuestra Cuaresma y Semana Santa.
De menos contenido aromático con respecto al corozo, de igual manera es muy apreciada y recolectada en la zona costera entre Guatemala y El Salvador; para el caso izalqueño, infaltable en las distintas Velas cuaresmales de Jesús Nazareno. Con ella, tal y como hemos narrado ya en otros escritos, los visitantes tienen derecho a degustar su respectiva porción de chilate y dulces, como símbolo de haber hecho ya la “reverencia de rigor” y depositar la valiosa limosna al Señor; es pues, una tradición orgullosamente izalqueña.
 El coyol es una palmera monoica de tronco simple, de 10-15 m de altura y hasta 40-50 cm de diámetro, a veces algo ensanchado hacia la base o en la parte media. La superficie puede estar cubierta de los restos de hojas viejas y a menudo tiene espinas cilíndricas de hasta 12 cm de longitud. Especialmente cuando es joven, dispuestas en círculos incompletos aproximadamente cada 10-12 cm a lo largo del estípite. Sus hojas son pinnadas de 2.5-3 m de longitud, con segmentos verdes grisáceos y envés algo blanquecino que nacen en planos diferentes, sobre un pecíolo espinoso de 40-80 cm de longitud.
El coyol es una palmera monoica de tronco simple, de 10-15 m de altura y hasta 40-50 cm de diámetro, a veces algo ensanchado hacia la base o en la parte media. La superficie puede estar cubierta de los restos de hojas viejas y a menudo tiene espinas cilíndricas de hasta 12 cm de longitud. Especialmente cuando es joven, dispuestas en círculos incompletos aproximadamente cada 10-12 cm a lo largo del estípite. Sus hojas son pinnadas de 2.5-3 m de longitud, con segmentos verdes grisáceos y envés algo blanquecino que nacen en planos diferentes, sobre un pecíolo espinoso de 40-80 cm de longitud.
El raquis de la hoja igualmente espinoso por ambas caras, soporta más de 100 foliolos de una longitud entre 40 y 70 cm y de 1-2 cm de ancho, reduplicados, dispuestos en varios planos y bífidos en el ápice. La base foliar es abierta, con indumento e igualmente espinosa. Las frutitas del coyol, son unas bolitas ovaladas que crecen a lo largo de las ramificaciones de la flor, que siempre se sitúa en la axila de la hoja.
En Izalco era la tradición cocinarlos en miel de panela o blanca, para la celebración del Corpus, costumbre que lamentablemente ha desaparecido. En marzo empieza a florear, por lo que sus frutos, unas vainas en forma de pacayas gigantes, se empiezan a abrir y a expeler el inigualable olor de su flor, que como ya se dijo, propicia el ambiente religioso de nuestros pueblos. Todos estos datos los proporcionamos para que tengamos una idea al menos vaga, de estas flores místicas, así como de su procedencia y sentido folclórico en nuestro medio.
La Hermandad de Jesús Nazareno las utiliza de tiempos inmemoriales y su traída al pueblo es todo un tema por demás muy interesante; pero, ese relato será el punto principal de otra historia, próxima a publicar.

 Tras depositar la limosna, esta devota recibe su mística flor de coyol en una de las Velaciones Cuaresmales de Jesús Nazareno. Don Felipe Pilía Chile, Mayordomo del Común de Izalco, corta las místicas flores de coyol, que servirán para las Velas de Jesús Nazareno. Años 80´s. Foto, cortesía del citado personaje
Tras depositar la limosna, esta devota recibe su mística flor de coyol en una de las Velaciones Cuaresmales de Jesús Nazareno. Don Felipe Pilía Chile, Mayordomo del Común de Izalco, corta las místicas flores de coyol, que servirán para las Velas de Jesús Nazareno. Años 80´s. Foto, cortesía del citado personaje